






Mc 7, 24-30
Jesús se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, natural de la Fenicia siria y le rogaba que expulsase el demonio de su hija. Jesús le dijo: «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Señor, también los perros, debajo de la mesa, comen de las migas que dejan caer los niños». Él le contestó: «Anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa, se encontró a su hija tendida en la cama; el demonio se había marchado.
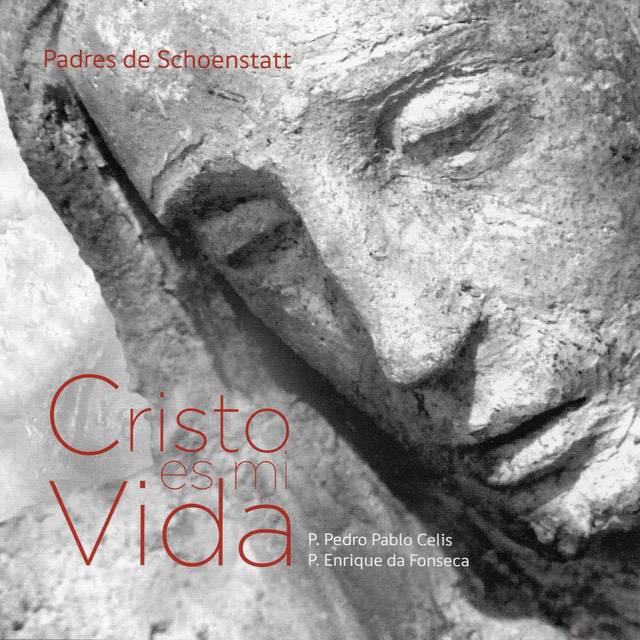

Alambradas
A cada lado de las alambradas
se ama y se sufre, se pelea el presente,
se vislumbra el futuro,
se imagina la vida mejor,
se cree, se reza, se blasfema y se duda.
A cada lado de las alambradas
hay buenas y malas personas,
hay corazones sensibles, que sueñan
con destinos remotos y con grandes logros.
A cada lado de las alambradas
hay recelo al pensar en el otro,
el de más allá, el distante, el distinto.
Cuando un hombre abandonó Babel,
temeroso de quien hablaba otra lengua,
tendió la primera alambrada.
La humanidad nueva, al abrigo de Pentecostés,
está esperando que se nos abran los ojos,
la garganta y los brazos.
(José María R. Olaizola, SJ)